"Mi cuerpo, mi casa, mi nave”. Sexilio, desvío y fracaso en bulto (2016). Por Carlos Ayram
Publicado en Mitologías hoy. Vol. 33, Universitat Autònoma de Barcelona, 2025.
"Mi cuerpo, mi casa, mi nave”. Sexilio, desvío y fracaso en bulto (2016). Por Carlos Ayram
Publicado en Mitologías hoy. Vol. 33, Universitat Autònoma de Barcelona, 2025.
El envés de las historias. Sobre Cuatro estrellas crucifican la noche. Por Carlos Leiton
Publicado en Vallejo and Company. 18 de diciembre de 2025.
Y en verdad no hemos dejado de movernos, de adentrarnos en el desierto.Yoko es la metáfora de la quietud y las convergencias en cuanto a la suma de las lecturas con las que un hablante se reviste para extraer su propia cuota sedimentaria tras una supuesta derrota. No uno, sino múltiples momentos de un acontecer que ironiza con la grandilocuencia de citas épicas para conformar su propia historia personal (velada, sin facciones, reutilizable en rasgos que se pueden prestar a otras identidades, y con ello, reemprender nuevas historias). Más que metáfora, alegoría, como lo puede explicar Idelber Avelar:
Con el cuerpo a cuestas, el cuerpo que es un surco y luego polvo y solo ruido, y a pesar del roce, a pesar de su insistencia en desprenderse, este cuerpo que arrastramos nos seguirá la noche entera.
¿Qué frutos, qué árbol, en qué cuerpo inútil romperá este cuerpo que es un surco? (Quezada, 60).
La mercancía abandonada se ofrece a la mirada en su devenir alegoría. Dicho devenir se inscribe en una temporalidad en la cual el pasado es algo otro que simplemente un tiempo vacío y homogéneo a la espera de una operación metafórico-sustitutiva (Avelar, 15).Dentro del libro, Yoko es una planta alimentada de silencio, notas, y de la pereza de alguien que deja entornada su cortina y al trasluz, las imágenes de los libros por la pieza asombran como los únicos elementos dispersos tras un naufragio. El texto tiene su envés en los textos ajenos, y las páginas, como las hojas caídas de la planta en su diseminación. La tentativa de las totalidades cobra su imagen en el elemento convocador de Yoko, la planta de interior, que sin ser literal representa el despuntar de las páginas que al voleo otorgan un simulacro de epopeya para quien reposa sedentario en su cama, no así en su debatirse interior.
Tras el naufragio, una vez unido Ahab con su deseo (pues solo la muerte perpetra dichas semejanzas), surgió del mar el ataúd para preservar la vida de Ishmael (Quezada, 48).¿De dónde provienen estas tablas y esquirlas de las que debemos sostenernos para atravesar el mar textual? De citas abandonadas que de continuo caen en tropel sin avisar su entrada en este torrente de anotaciones que buscan hacernos sostener la quilla de mando de un terreno desestabilizado.
Tenidas deportivas en alto vuelo lírico mary poppins en descenso intenso beat humeante del desierto. Y el Marón americano (b-boy de estas ínclitas razas) desafiante desempolva el desierto y dispara (Quezada, 53).Personados encarnados en La Eterna (Macedonio Fernández), Yorick (Sterne), el Marón americano (Andrés Bello), entre otros, hacen de Yoko, un transcurso en la divagación interior de transitar las escrituras con una actitud de vida que se toma los problemas de los diversos personajes como propios, en un mismo círculo convocante frente a la confrontación de los tiempos.
Yo no quería esto. Yo quería un poema que comenzara con cierto pasaje del Quijote, que terminara con ciertos versos de Vallejo, contuviera algunas líneas, robadas de Sterne, como todo lo anterior está robado de Sterne, Macedonio, Cervantes principalmente. Pero los hombres descienden a esos salones. Entre dados misteriosos y vasos de cerveza (nada lírica o nerviosa) (Quezada, 47).Esta pregunta de cara existencial, de cara frustrada, nos pone frente al sujeto contemporáneo deambulante en la cárcel de sus microcosmos cotidianos, y evidencia la banalidad de ciertos hechos que solo en nuestra mente crecen con proporciones que se verán magnificadas al momento de ser escritas. Este borde juega Yoko de Quezada, sujeto por el libro de la añoranza (Muerte en Niza) y por el libro de la cotidianeidad y obligación (Insistencia del día). Estas barandas sostienen el espacio del meollo que en mi opinión concentra Yoko.
Teoría de la reescritura. ¿Por qué el libro viejo desaparece a favor del joven? ¿Qué ha hecho el joven en el viejo? ¿Cuál es cuál y cuál es más viejo ahora? (Libertella, 17).Y desde Libertella, la propuesta pasa principalmente en su acción de titular como Zettel (último libro de Ludwig Wittgenstein) su libro de anotaciones. Y esto puede considerarse también como el punto de encuentro con otras escrituras enterradas, como el hecho de encontrar citado al venezolano Oswaldo Trejo en este libro de notas y comentarios, con la novela Metástasis del verbo (1990), apuntando a congregar las fuerzas que también han sido influencia para el autor.
"Una mujer se sienta en el borde de una terraza de madera con sus pies colgando". Presentación de El mar arriba de Nina Avellaneda.
Publicado en La Raza Cómica. 10 de noviembre de 2025.
¿Quién soy yo? Como excepción podría guiarme por un aforismo: en tal caso, ¿por qué no podría resumirse todo únicamente en saber a quién ‘frecuento’?Según la edición castellana de editorial Cátedra, los verbos en francés ocupados por Bretón (être, hanter; equivalentes a “ser” y “perseguir” o, según la traducción citada, “frecuentar”) refieren tanto al dicho “dime con quién andas y te diré quién eres” (dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es), como a la ocurrencia de una aparición sobrenatural.
Qui suis-je? Si par exception je m’en rapportais à un adage: en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je ‘hante’?
¡Qué trabajo ser persona!, [leemos en Souza] y pensar que hay quienes se complacen. Talentosos, nunca haber deseado nacer enredadera, cirros, oxígeno. Tener durante toda la vida el mismo nombre y miedo, estar destinada a tener miedo, un gran o pequeño miedo.Yo imaginé, luego de leer El mar arriba, que había alguna puerta trasera que conducía a Souza, porque me parecía que: la sinestesia del segundo libro se correspondía con la hiperestesia del primero; la figura de la máscara, con la del doble.
Lo anterior podría haberlo escrito Luiza desde el extranjero en el reverso de una postal, una confesión sombría seguida de un saludo amoroso. Sin embargo, soy yo quien lo ha escrito, Luiza ha mejorado. Va al teatro a diario (...) La soledad ha dejado de ser un problema, a Luiza la ha adoptado una familia, una familia teatral. Si piensa en Souza escribe una carta que lleva al correo caminando, si su pensamiento es nostálgico entonces escribe para sí misma. Temo por la vida de Luiza cuando la obra acabe, sé que todos pondremos de nuestra parte para hacer que funcione, que esta mujer sobreviva, la necesitamos, necesitamos leer la historia de una mujer que sobrevive (39).
El Compadre tenía un patio lindo que a ella le gustaba más que el suyo. Es posible que hayan sido las hojas secas acumuladas, los matorrales, los gatos flacos, o era tan solo que no era el suyo. No recuerda haber puesto un pie en él. Tan solo la mano empuñada que una vez cruzado el rombo se abría para sentir cómo era el aire del otro lado (76-77).Son fantasías, fantasmas, preguntas simples y difíciles las que aparecen en la mente de una niña: ¿cómo es el aire del otro lado?, ¿cómo es el aire del lado de la muerte?
Pequeño milagro –he llegado a pensar–, la facultad de nombrar y poner en palabras, decir. Si hasta mi cuerpo se deshizo de su eterna contracción y sintió casi que moría porque nada lo sujetaba de las crines y lo obligaba a soportar. ¿Qué era aquello que mi cuerpo cargaba, y quién lo había puesto ahí? (94).El cuerpo es un caballo, nos dice Nina, sujetado por las crines, contraído, aguachado. El cuerpo es un caballo de carga, antes del pequeño alivio que significa deshacerse de ese peso, para ser por fin caballo.
Duerme sobre sus rodillas, el lomo es su frazada. El día entero estuvo arreando caballos; mientras comían, su amiga la cubrió de abrazos. Durante siete años, todo el día lo pasaron en el cerro ella y su amiga arreando.Esta es la escena central de la breve secuencia de tres escenas a la que saltamos. Son las escenas de la madre, entre la página 32 y la 35; las escenas de la abuela y de la madre, de la madre y de la hija trenzadas. Lo que llama la atención de esta breve secuencia no es tanto su extensión (o sí), si no que esta historia que se abre podría haber sido contada de diferentes formas: más o menos extensas; con mayor o menor cantidad de recursos y referencias.
No cruza el umbral, duerme afuera.
Los hombres altos enciman su cuerpo sin hablar. Para decir algo haría falta un momento de ternura, su padre le arrojaba de vez en cuando una galleta. Retenía un sueño intacto en sus ojos, la abuela niña, sujeta a las crines de un caballo (34).
Comenzaría con mi madre. Las pequeñas peripecias río abajo en un cuenco de madera. Para continuar con su madre, superpuesta a la hija haciendo girar la historia. Y la madre de aquella, la orfandad de cada una destronando el rencor. Yo construiría esa narrativa. El relato donde todos somos absueltos por la desgracia que nos antecede (32)Quizás haya otra alternativa. Así como en Souza, donde “la historia de una mujer que sobrevive” abría una puerta a El mar arriba, podría ser que “la secuencia de la madre” abra otra puerta, anuncie la posibilidad de otro libro (trenzado, más extraño, más sutil) en el camino de Nina, pero eso ya no depende de nosotros.
“La respuesta siempre es continuar”. Entrevista, por Felipe Cussen
Publicado en Letras en Línea. 16 de mayo de 2025.
“Es importante la dimensión temporal de un poema pues, en tanto experiencia de escritura, no es recuperable”. Entrevista, por Francisca Palma
Publicado en La Raza Cómica. 16 de mayo de 2025.
"Cuatro estrellas crucifican la noche". Por David Villagrán
Publicado en Lo que leímos. 11 de abril de 2025.





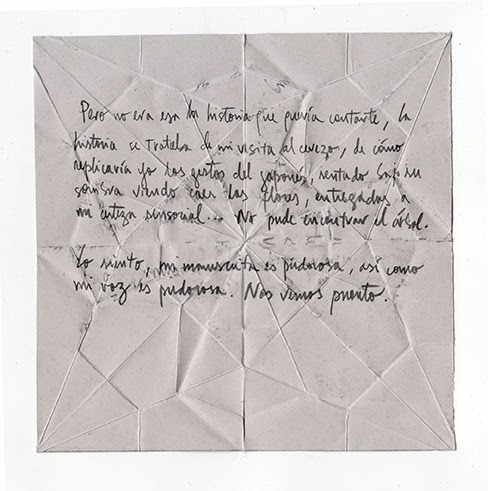
"Cuatro estrellas crucifican la noche: Las marcas de una vida". Por Juan Cristóbal Mac Lean
Publicado en Cine y Literatura. 16 de marzo de 2025.
"Un re-curso al interior: Cuatro estrellas crucifican la noche". Por Carlos Henrickson
Publicado en La Raza Cómica. 16 de marzo de 2025.